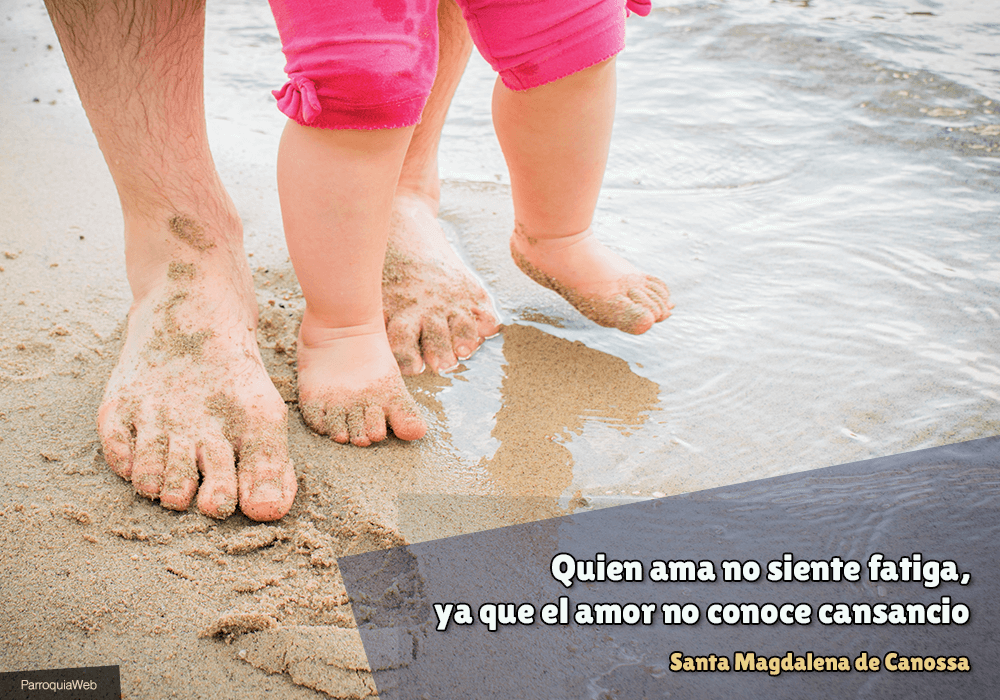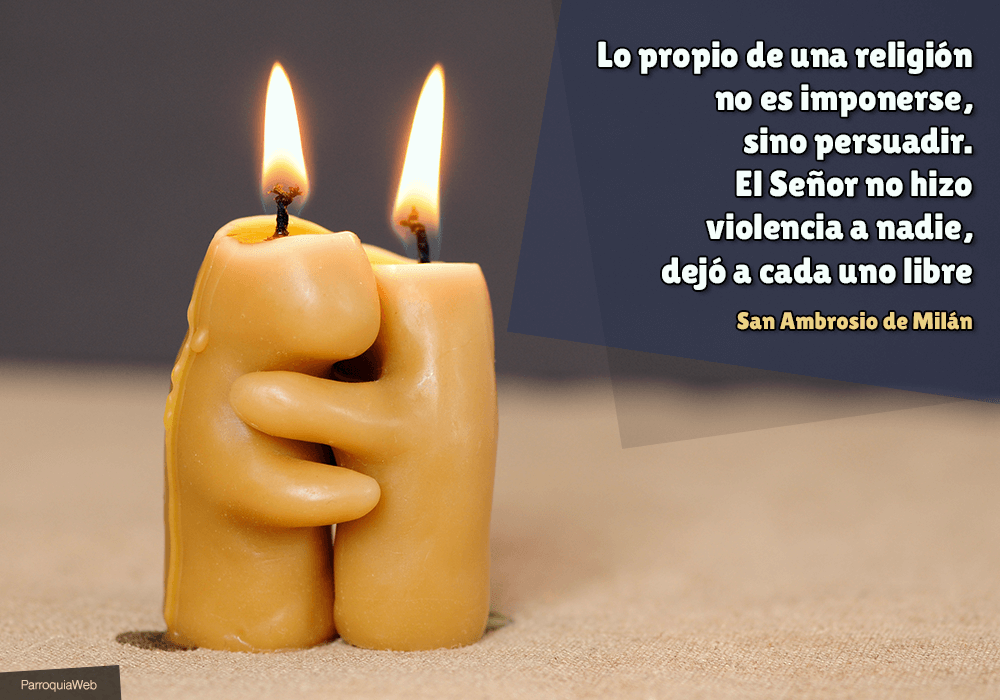Nada tiene que ver la justicia de los hombres con la justicia de Dios. Los hombres condenamos, según las leyes humanas, a los que cometen delitos. Dios perdona siempre, porque su misericordia es infinita y escucha nuestras súplicas de perdón no una vez, sino todas las veces que acudimos a Él con humildad. De Él nada tenemos que temer porque su amor es inmenso y le llevó a sacrificar a su propio Hijo por nosotros.